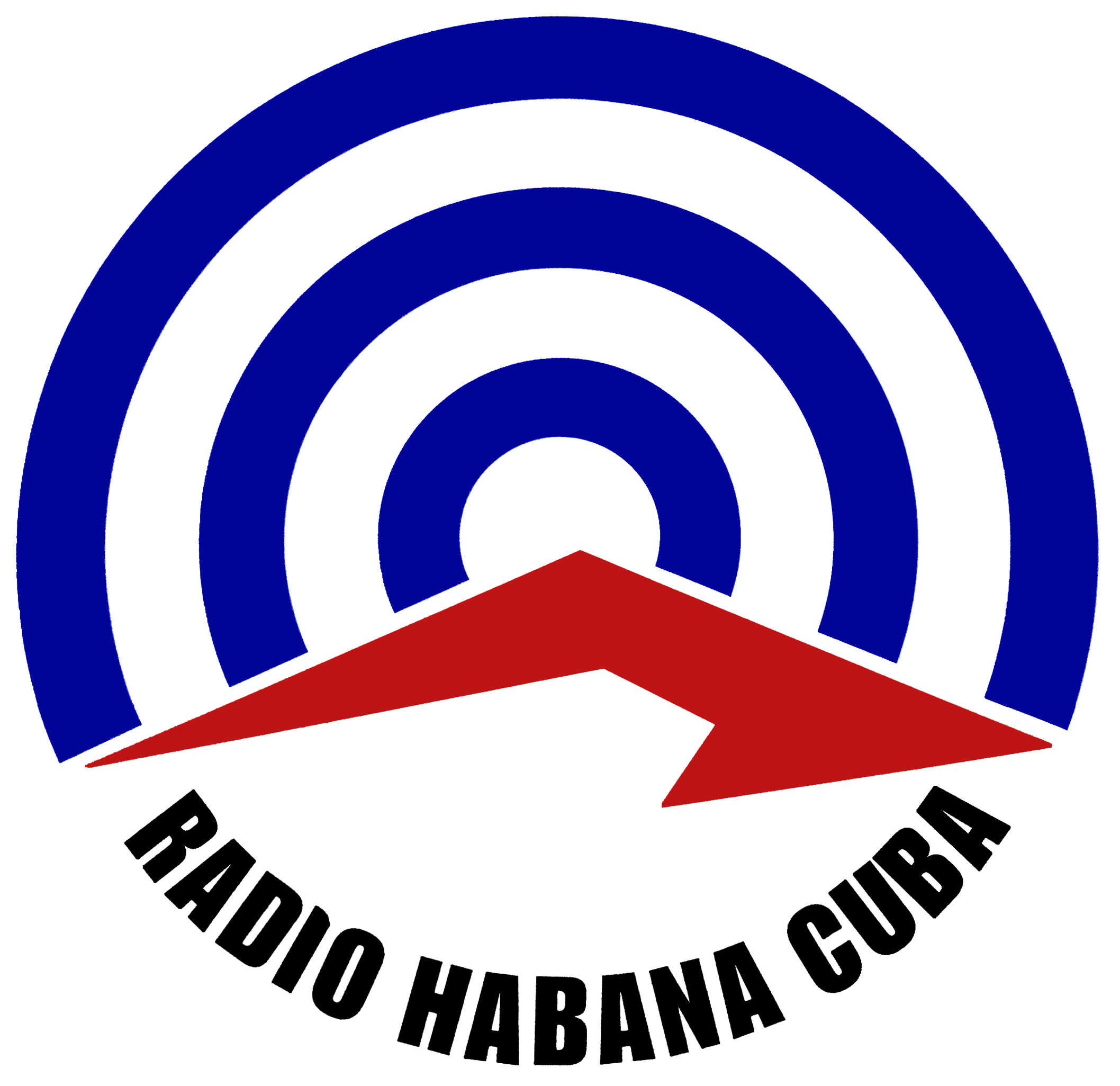Desde mediados de la década de 2010 se ha vuelto cada vez más evidente que la arquitectura geopolítica diseñada tras la Segunda Guerra Mundial atraviesa una crisis profunda.
El entramado institucional construido en 1945 —con la Organización de las Naciones Unidas como símbolo y eje— surgió de la victoria de un grupo limitado de potencias y se estructuró para gestionar un mundo bipolar primero, y luego la hegemonía casi indiscutida de Estados Unidos después del fin de la Guerra Fría.
Ese contexto histórico ya no existe: han irrumpido nuevos polos de poder, se ha debilitado el consenso liberal que sostenía muchas de las normas internacionales y el llamado “Sur Global” reclama una voz propia y más influyente. En este sentido, más que un derrumbe súbito del sistema, asistimos a un desajuste creciente entre unas instituciones pensadas para otro tiempo y la distribución real de poder y amenazas del siglo XXI.
La ONU encarna mejor que ningún otro organismo esa tensión.
Aunque conserva legitimidad formal y sigue siendo un foro indispensable para la diplomacia, su capacidad efectiva para prevenir o detener conflictos se ha erosionado.
El Consejo de Seguridad, concebido para evitar choques directos entre grandes potencias mediante el mecanismo del veto, se ha convertido en un espacio de bloqueo sistemático, donde las rivalidades entre Estados Unidos, Rusia, China y sus respectivos aliados impiden decisiones significativas sobre guerras, crisis humanitarias o amenazas globales.
Esta parálisis recuerda, para muchos analistas, la agonía de la antigua Sociedad de Naciones, incapaz de frenar la escalada que desembocó en la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, a diferencia de aquella, la ONU sigue cumpliendo funciones importantes en el terreno humanitario, del desarrollo y de la elaboración de normas, lo que hace menos probable su desaparición súbita en el mediano plazo.
El escenario más verosímil no es tanto el fin jurídico de la ONU y de las instituciones nacidas en 1945, sino su progresiva pérdida de centralidad frente a una constelación de foros y coaliciones alternativas.
Grupos como el G20, el BRICS ampliado, alianzas regionales y acuerdos temáticos ad hoc están ocupando espacios que antes se canalizaban principalmente a través del multilateralismo clásico.
A la vez, crecen las presiones para reformar el sistema, especialmente el Consejo de Seguridad, con el objetivo de incorporar a potencias emergentes, limitar el uso del veto y adaptar la agenda a nuevos desafíos como el cambio climático, la ciberseguridad o la inteligencia artificial.
De que esas reformas se concreten o no dependerá en buena medida que hablemos, en unas décadas, de una reconfiguración exitosa del orden de posguerra o del lento vaciamiento de sus instituciones.
Más que vivir el “fin” de ese orden, estamos entrando en una transición incierta, en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no termina de nacer, como apostilló el ilustre italiano Antonio Gramci